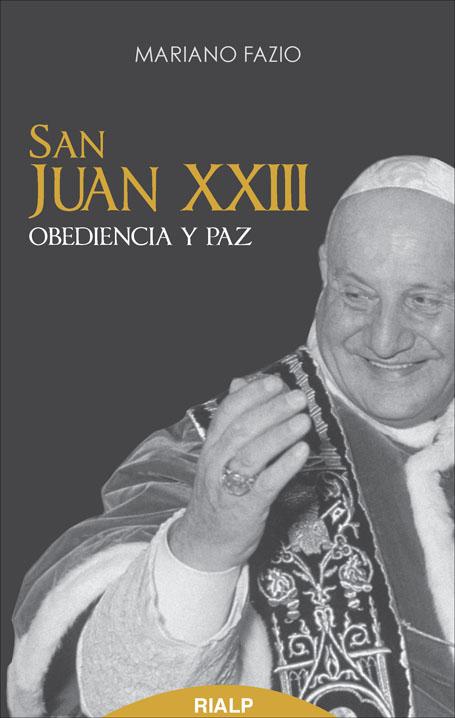El 13 de marzo de 2013 cambió, en cierto sentido, la historia de América Latina. Con la elección de un hijo de este continente como sucesor de San Pedro, nuestra región pasó de la periferia -un término muy querido por Francisco- al centro de la escena mundial. Región en la que vive el 42 % de los católicos del mundo y que posee unas raíces cristianas de más de cinco siglos de historia.
Un tema recurrente en el pensamiento del cardenal Jorge Mario Bergoglio antes de su elección a la sede de Pedro es la necesidad de hacer memoria para comprender el presente y proyectar el futuro. Esto tiene en primer lugar una lectura teológica. En el Antiguo Testamento son numerosas las citas donde se anima a los israelitas a recordar las misericordias que Dios tuvo para con su pueblo. Misericordias que llegan a un culmen con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que no solo recordamos, sino que revivimos en la eucaristía y en nuestra vida. A la luz de estos misterios -nos animaba el cardenal- debemos recorrer nuestras vidas para descubrir la presencia de Dios en ellas, y proyectar el futuro de acuerdo con los planes de Dios para cada uno de nosotros. Continuar leyendo