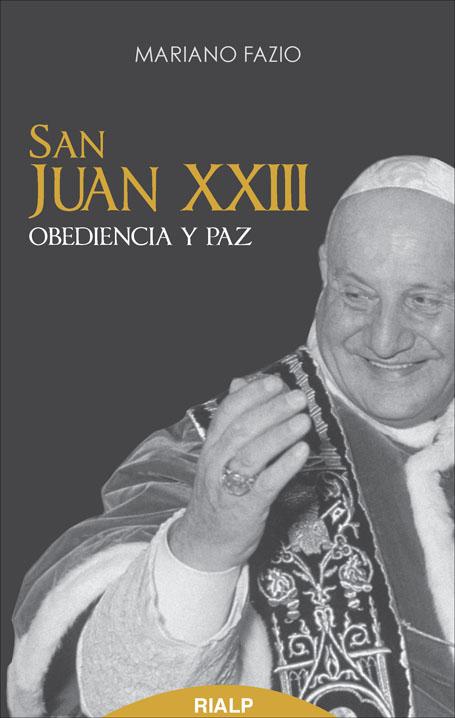El 9 de octubre de 1958 moría en Castelgandolfo –residencia veraniega de los Papas- Pío XII, que había regido la Iglesia desde 1939. Casi veinte años de un pontificado intenso, condicionado por la Segunda Guerra Mundial, la posterior Guerra Fría y el aceleramiento de los cambios culturales, sociales y económicos del mundo de la post-guerra. El Papa Pío XII gobernó con autoridad, en el sentido clásico de auctoritas, autoridad moral. Sus capacidades humanas excepcionales –una inteligencia preclara y una memoria fuera de lo común-, unidas a una profunda vida espiritual y a un estilo de comunicación solemne y a veces dramático, lo colocaron en un puesto central en la escena mundial mientras ocupó la sede de Pedro.
A su muerte, que causó conmoción en todo el orbe cristiano y en el mundo en general, el pueblo se preguntaba quién sería capaz de sustituir a una figura de una personalidad tan sobresaliente como la de Eugenio Pacelli. Menos de tres semanas después del fallecimiento de Pío XII, el Espíritu Santo, a través del voto de los cardenales, daba la respuesta: su sucesor era el Patriarca de Venecia, Angelo Roncalli, que en ese momento tenía 77 años.
Pío XII apreciaba sinceramente a Roncalli: lo había promovido nada menos que a la nunciatura en París, y después de ocho años en la capital de Francia, a una de las sedes más tradicionales de Europa: Venecia. Las entrevistas que mantuvieron fueron signadas por la confianza y el agradecimiento por parte del Papa. Y sin embargo, las personalidades de Pacelli y de Roncalli eran muy diferentes. El primero, perteneciente a una familia noble romana; el segundo, a una familia campesina modestísima de provincia; Pacelli, alto, delgado, fibroso; Roncalli, entrado en carnes. Unidos en el afecto mutuo, en la fe y en la doctrina, sus estilos humanos estaban en las antípodas.
La Iglesia Católica y el mundo han vivido algo parecido en los últimos meses. Es emocionante y edificante el cariño y la admiración mutua entre Benedicto XVI y Francisco. A su vez, los estilos humanos son tan diferentes como los de Pío XII y Juan XXIII. Las diferencias de carácter y personalidad, y la continuidad en el mismo amor a Cristo y a su Iglesia son una riqueza para esta barca de Pedro, que lleva más de dos mil años navegando por los mares del mundo.
San Juan XXIII es uno de los Papas más queridos del siglo XX. En mi libro San Juan XXIII: Obediencia y Paz, he tratado de presentar algunas características de su espíritu. Sobresale como uno de los hilos conductores de su vida su abandono a la voluntad del Señor, emblematizado en su lema episcopal: Obediencia y paz. Desde que siente la llamada de Dios al sacerdocio hasta que muere como Romano Pontífice, Angelo Giuseppe Roncalli ha ido ascendiendo en dignidades eclesiásticas: seminarista escogido para proseguir sus estudios en Roma, secretario del obispo de Bérgamo, director de las misiones pontificias en Italia, obispo con encargos pastorales y diplomáticos en Bulgaria primero, en Turquía y Grecia después, para culminar su carrera en el servicio exterior de la Santa Sede nada menos que en París. Tras el cardenalato y el patriarcado de Venecia, es elegido Romano Pontífice en el cónclave de 1958. Lo sorprendente es que nunca buscó para sí semejantes honores. Aborrecía de esa enfermedad clerical, que en italiano se denomina carrierismo, es decir, manejarse astutamente para hacer carrera e ir subiendo en el escalafón eclesiástico. Su actitud fue la de una confianza total en la Providencia, manifestada en ir siguiendo las indicaciones de sus superiores, poniendo, esos sí, toda su capacidad humana al servicio de las tareas de la misión evangelizadora que en cada momento se le encomendaran. No vivió para sí, no fue “autorreferencial”, sino que se entregó con alma y cuerpo a su vocación apostólica.
La paz que transmitía a su alrededor, fruto de la obediencia a la voluntad de Dios, se apoyaba en una lucha interior que le llevó desde las escaramuzas espirituales de su época de seminarista a una continua unión con el Señor en su madurez y vejez. Su recurso confiado a la Virgen y a numerosos santos de su devoción le acompañaron durante toda la vida.
El rico bagaje de su vida espiritual, unido a la afabilidad, sencillez y amabilidad que tenía por naturaleza, se desplegó con generosidad en los casi cinco años que ocupó la Sede de Pedro. A su vez, la confianza en el Señor lo impulsó a convocar el Concilio Vaticano II, hecho central de la vida de la Iglesia en los tiempos contemporáneos. Este suceso cambió radicalmente el carácter de su pontificado: de ser un período de transición, pasó a ser –siempre en la continuidad del pontificado romano- un hito que señala un antes y un después.
Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, y ahora el Papa Francisco consideraron prioritario poner en práctica el Concilio. Han sido innumerables los frutos de la aplicación de los documentos conciliares. No faltaron tampoco interpretaciones erróneas, confusionismo y desviaciones. La Iglesia, que como dice el mismo Concilio, citando a San Agustín, peregrina entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios (cfr. Lumen gentium, 8), cuenta con la intercesión de un nuevo santo, para que se sigan sacando luces del Concilio Vaticano II, y se cumplan los objetivos de una renovación de la vida del mundo, en obediencia al Príncipe de la Paz, que hace nuevas todas las cosas.